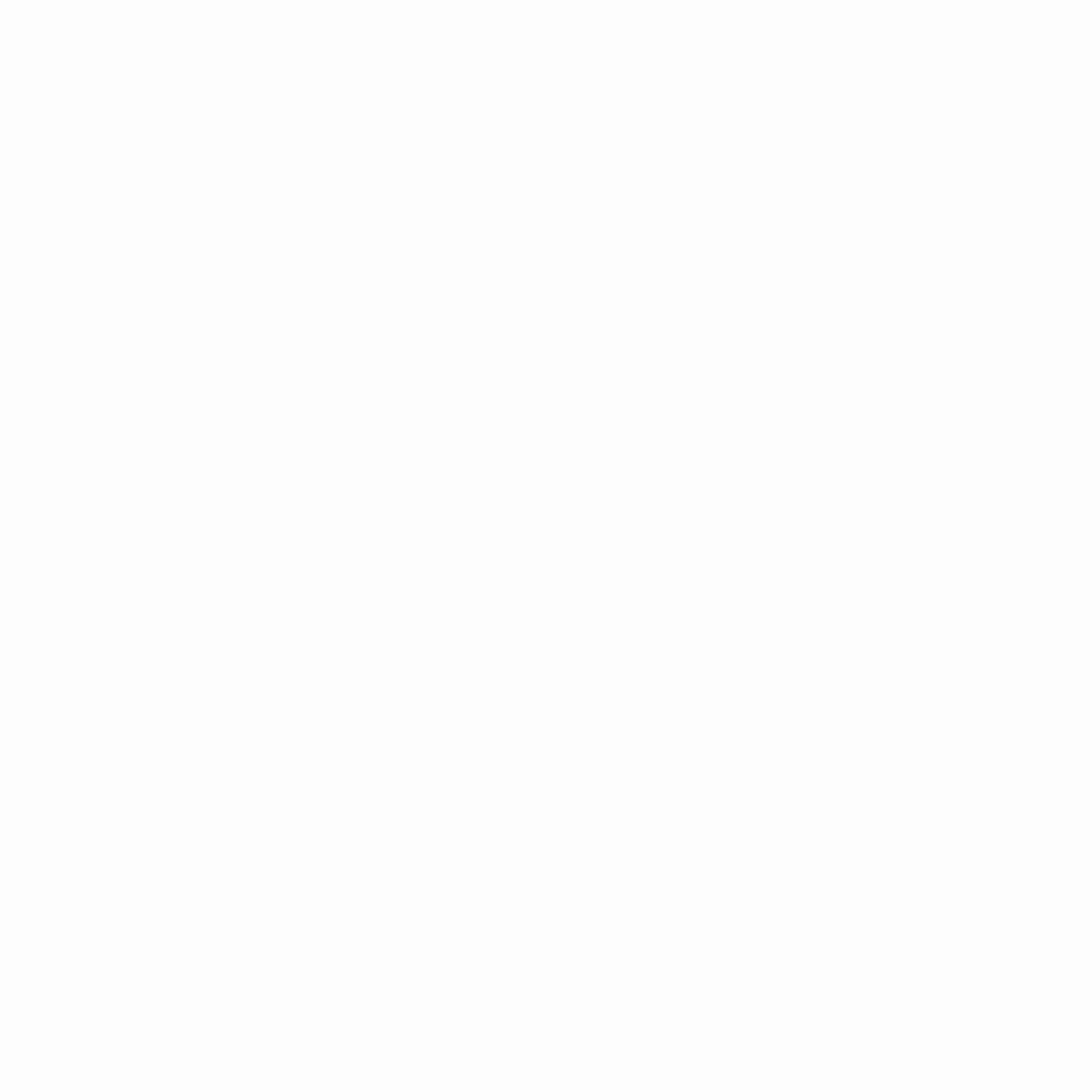- Editorial y año de publicación: Publicación independiente, 2024
- Número de páginas: 183
- Género/clasificación: Romance contemporáneo
Un secreto en silencio empieza con una mentira que su protagonista llama estrategia. Victoria Salvatierra compra un periódico y decide hacerse pasar por becaria para “aprender desde abajo”, como si la desigualdad de clase pudiera disfrazarse con una blusa mal planchada y un nombre a medias. Tania Sánchez construye sobre esa premisa una novela que promete tensión lésbica en la redacción y termina siendo un romance corporativo donde el deseo siempre llega tarde a la reunión.
La trama es simple: heredera millennial juega a ser pobre, se enamora de su futura empleada, la farsa explota justo cuando el sexo mejora. Renata Gaitán, redactora jefa temperamental y competente, es el objeto de deseo y también el único personaje con conflicto real: una mujer que llegó arriba a base de gritos porque nadie le enseñó que podía pedir las cosas de otra forma. Victoria, en cambio, es puro privilegio con autoconciencia selectiva. Dice querer conocer “los problemas reales” del periódico, pero su idea de investigación periodística es espiar conversaciones en la sala de descanso y corregir artículos que nadie le pidió corregir. La novela la trata como si fuera Nancy Drew cuando en realidad es una infiltrada con cuenta corriente en Suiza.
Lo interesante no está en la premisa, sino en cómo Sánchez maneja (o no maneja) las implicaciones de clase que atraviesan todo el libro. Victoria se indigna cuando Renata la trata como becaria, pero eso es exactamente lo que eligió ser. Se queja de los gritos, de las exigencias, de no recibir crédito, y mientras tanto su amiga Paola, cómplice necesaria del engaño, administra su empresa pagando su nómina. Hay algo perverso en una protagonista que experimenta con la precariedad laboral como quien prueba un restaurante nuevo, y la novela nunca le cobra esa factura. Al contrario: Victoria sale triunfante, enamorada, con su periódico intacto y su conciencia limpia.
El deseo aquí funciona, pero funciona raro. Las escenas de sexo están escritas con convicción (Sánchez no tiene miedo al cuerpo ni al lenguaje explícito) y hay momentos donde la química entre Victoria y Renata respira fuera de la página. El problema es que ese deseo nunca está separado del poder. Cada vez que se besan en el despacho, cada vez que Victoria “ordena” y Renata obedece con esa sonrisa cómplice, el texto confunde erotismo con jerarquía. No es solo que se acuesten siendo jefa y empleada; es que la novela romantiza esa asimetría como si fuera transgresión cuando en realidad es capitalismo con lengua.
Renata tiene una ex tóxica (Sara, la fotógrafa) que aparece solo para gritar y desaparecer. Victoria descubre que le gustan las mujeres con la naturalidad de quien descubre que le gusta el café sin azúcar: sin trauma, sin proceso, sin preguntas incómodas sobre qué significa desear a otra mujer en un mundo que te vende el príncipe azul desde los tres años. Ese privilegio narrativo (poder ser lesbiana sin fricción social) es también un privilegio de clase. Las dos protagonistas son blancas, urbanas, con recursos. Nadie las va a echar de casa. Nadie las va a despedir. El armario aquí no oprime: es una elección estética, un fetiche de prohibición en un contexto donde el riesgo real no existe.
El giro del secuestro en el último acto es donde la novela colapsa sobre su propia inverosimilitud. Mendoza, el empresario narco de fondo, y Rivera, el concejal corrupto, resultan ser tan peligrosos que secuestran a Victoria para chantajear al periódico. De repente estamos en un thriller político que el texto nunca supo cómo sostener. La resolución (policías encapuchados, tiros, rescate heroico) es tan ajena al tono del resto del libro que parece importada de otra novela. Y después de ese caos, Renata besa a Victoria delante de las cámaras y declara su amor “al mundo entero” como si el peligro real no fuera la mafia sino el clóset. Es un final que quiere parecer valiente pero que llega después de 180 páginas donde el mayor obstáculo era decidir si publicar o no unas fotos.
Hay que decir algo sobre la prosa. Sánchez escribe rápido, con diálogos ágiles y escenas breves que hacen avanzar la trama sin esfuerzo. Pero esa velocidad tiene un costo: los personajes secundarios son cartón, las descripciones son genéricas (¿cuántas veces se puede decir “ensanchó su sonrisa”?), y las metáforas aparecen y desaparecen sin criterio. “Me fijé en ti y empecé a sentir como el amor invadía mis pensamientos y mi ser” es el tipo de frase que suena bonita en una dedicatoria pero que en literatura es ruido. El texto funciona como página turner, pero no sobrevive a una segunda lectura.
Lo que Un secreto en silencio hace bien es su ritmo. Las 200 páginas pasan sin fricción, las escenas de oficina tienen ese encanto aspiracional de las series de abogadas o médicas donde todos son guapos y competentes, y el romance tiene suficientes besos interrumpidos para mantener la tensión. Es lectura de sofá, de avión, de fin de semana. No está mal hecho. Pero tampoco está hecho para durar.
El problema es que el libro quiere ser más de lo que es. Quiere hablar de poder, de ética periodística, de valentía lésbica, pero nunca se detiene lo suficiente para pensar esas cosas de verdad. Victoria nunca enfrenta las consecuencias de su engaño (más allá de una pelea de dos páginas que se resuelve con sexo). Renata nunca cuestiona por qué está dispuesta a renunciar por amor a una mujer que le mintió durante meses. El periódico sigue funcionando, los malos van presos, las protagonistas se quedan con todo. Es una fantasía, y como fantasía cumple. Pero las fantasías también dicen algo sobre quién las escribe y quién las lee.