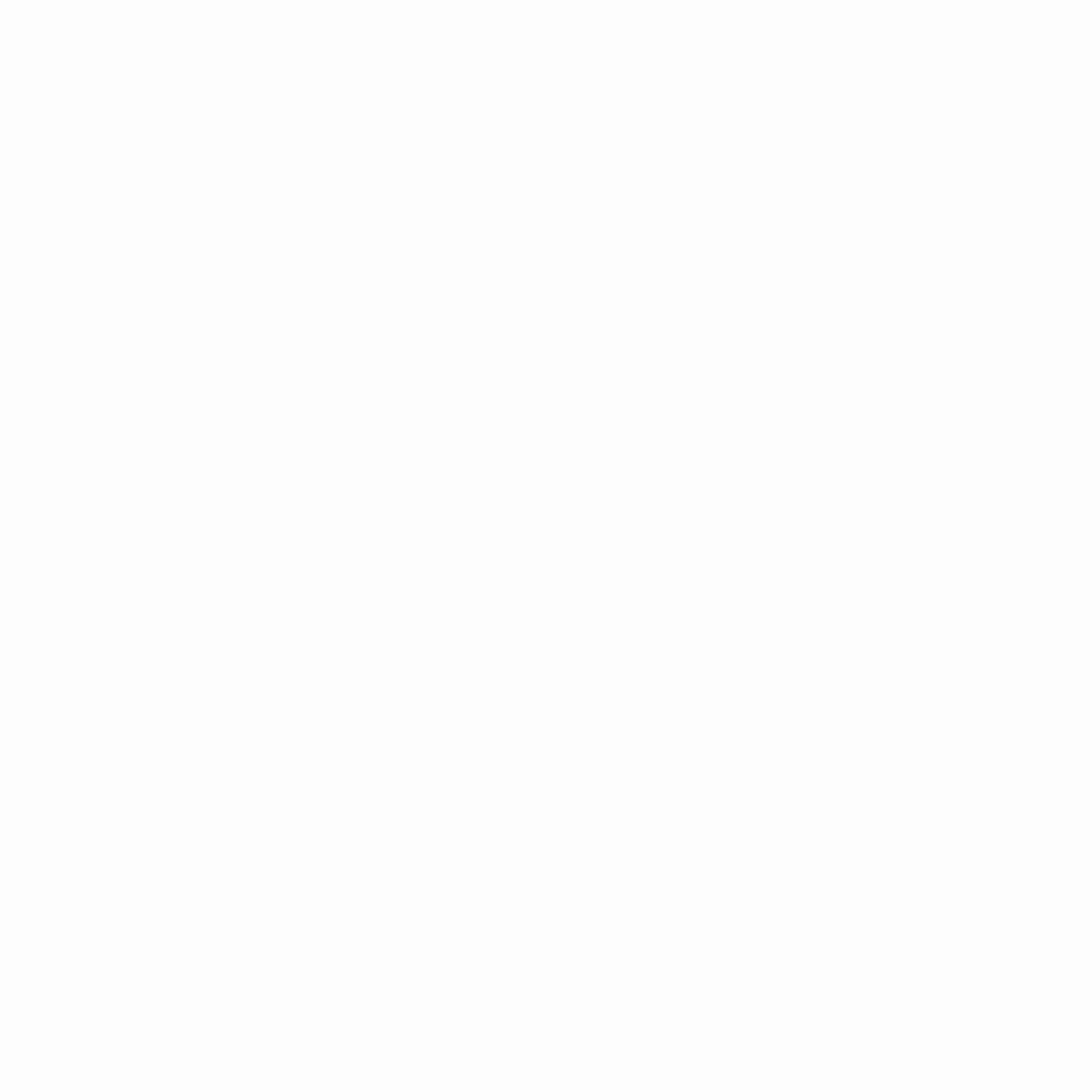Una mujer mayor permanece inmóvil en el asiento trasero de un automóvil mientras llueve sobre Asunción. Sus manos descansan sobre un bolso de cuero gastado, sus ojos miran hacia un punto indefinido más allá del parabrisas empañado. Marcela Delgado no necesita pronunciar una palabra para que comprendamos que su mundo acaba de cambiar para siempre. En esta imagen inaugural, Marcelo Martinessi condensa toda la potencia narrativa de Las Herederas: la historia de una mujer que descubre su propia voz cuando todo a su alrededor se desmorona.
El cine paraguayo había permanecido prácticamente invisible en el mapa cinematográfico internacional hasta que esta ópera prima llegó para revolucionar no solo la representación lésbica en pantalla, sino la manera misma de concebir el amor entre mujeres como motor narrativo. Martinessi construye un relato donde la sexualidad no es espectáculo ni tragedia, sino territorio de autodescubrimiento en el que una mujer de sesenta años se encuentra por primera vez consigo misma.
Chela y Chiquita han vivido juntas durante treinta años en una casona de clase alta asuncena que respira decadencia aristocrática. Sus rutinas domésticas transcurren en un presente continuo marcado por el té de las tardes, las visitas sociales y una intimidad que nunca se nombra pero que permea cada plano. Cuando Chiquita es arrestada por estafa, Chela se ve obligada a confrontar no solo la soledad, sino una realidad económica que su clase social había mantenido cuidadosamente oculta.
La representación lésbica que propone Martinessi desafía frontalmente los códigos narrativos tradicionales del cine queer. Aquí no hay coming out dramático ni revelaciones lacrimógenas. La homosexualidad existe como un hecho natural, integrado en la textura misma de lo cotidiano. La cámara observa con paciencia etnográfica los gestos íntimos entre las protagonistas: Chiquita acomodando el cabello de Chela, sus cuerpos compartiendo el espacio de la cama, la familiaridad de décadas cristalizada en miradas que no necesitan explicación.
Esta naturalización de lo lésbico resulta profundamente política en un contexto cinematográfico donde el amor entre mujeres suele aparecer marcado por la tragedia o la exotización. Martinessi rehúsa tanto la victimización como la espectacularización, optando por una representación que encuentra en lo ordinario su fuerza revolucionaria.
Cinematográficamente, Las Herederas funciona como un ejercicio de contención expresiva. La fotografía de Luis Armando Arteaga privilegia los planos medios y los espacios interiores, creando una atmósfera de clausura aristocrática que se va resquebrajando conforme avanza la narración. Los colores apagados de la casona contrastan con la luminosidad exterior del Asunción contemporáneo, estableciendo una geografía emocional donde el interior representa el pasado enquistado y la calle emerge como territorio de posibilidades.
El montaje de Fernando Epstein respeta los tiempos de la introspección, permitiendo que los silencios respiren y que las pausas construyan significado. Esta lentitud calculada no es vacío narrativo sino estrategia estética: cada plano sostenido nos obliga a habitar la temporalidad de Chela, a experimentar el peso de una existencia que transcurre en gestos mínimos y decisiones postergadas.
Ana Brun entrega una actuación de precisión quirúrgica. Su Chela transita de la pasividad inicial a una afirmación gradual que nunca resulta impostada. Brun comprende que la transformación de su personaje no puede ser espectacular sino sutil, construida en la acumulación de pequeños desplazamientos gestuales y tonales. Cuando finalmente la vemos al volante del Mercedes Benz familiar, convertida en conductora de taxi para sus amigas de la alta sociedad, asistimos no a una metamorfosis dramática sino a un despertar que se ha ido gestando en la profundidad de lo no dicho.
El automóvil funciona en la película como espacio de revelación y transformación. Chela descubre en la conducción no solo una fuente de ingresos sino una geografía de libertad previamente inexplorada. El Mercedes, símbolo de estatus familiar, se convierte en vehículo de emancipación económica y emocional. En sus trayectos por Asunción, Chela va desprendiéndose gradualmente de los códigos de clase que la habían mantenido inmóvil.
Es significativo que el encuentro con Angy, la joven que despertará su interés romántico, ocurra precisamente en este espacio móvil. La diferencia generacional y de clase entre ambas mujeres se disuelve momentáneamente en el territorio neutral del automóvil, donde las jerarquías sociales quedan temporalmente suspendidas. Martinessi evita la idealización de este encuentro: Angy no es la salvadora juvenil que rescata a Chela de su letargo, sino una presencia que activa posibilidades latentes.
La representación de este despertar erótico en una mujer mayor constituye otro de los logros políticos de la película. El cine tradicional raramente concede sexualidad a las mujeres que han superado cierta edad, y menos aún sexualidad lésbica. Chela desafía estos límites etarios sin que su deseo resulte patético o tragicómico. Su interés por Angy se presenta como natural y legítimo, desprovisto de los matices grotescos con que habitualmente se representa la sexualidad tardía femenina.
Las Herederas emerge en un momento de efervescencia del cine latinoamericano dirigido por mujeres, estableciendo un diálogo inevitable con obras como Una mujer fantástica de Sebastián Lelio o Elisa y Marcela de Isabel Coixet. Sin embargo, la propuesta de Martinessi se distingue por su rechazo a la espectacularización del conflicto. Mientras otras narrativas construyen el drama queer sobre la base del enfrentamiento social o familiar, aquí el conflicto es fundamentalmente interno: Chela lucha contra décadas de autocontención más que contra fuerzas externas.
Esta interiorización del drama conecta la película con una tradición cinematográfica que privilegia la sutileza psicológica por encima del melodrama. Hay ecos del cine de Tsai Ming-liang en la utilización del tiempo como material narrativo, y resonancias del realismo social británico en la manera de abordar las tensiones de clase sin explicitar los mecanismos de dominación.
La película no está exenta de limitaciones. Ciertos aspectos de la construcción dramática resultan excesivamente esquemáticos: la oposición entre interior claustrofóbico y exterior liberador se sostiene con demasiada rigidez, y algunos personajes secundarios funcionan más como función narrativa que como seres complejos. La resolución de la trama económica que desencadena toda la transformación queda deliberadamente difusa, lo cual puede interpretarse como elección estética pero también como evasión narrativa.
Sin embargo, estas limitaciones no logran opacar los aciertos fundamentales de una propuesta que logra situar la experiencia lésbica en el centro de una reflexión sobre clase, edad y autonomía femenina. Martinessi demuestra que es posible construir narrativas queer que no dependan del sufrimiento como motor dramático, abriendo espacios de representación donde la sexualidad lésbica existe sin necesidad de justificación externa.