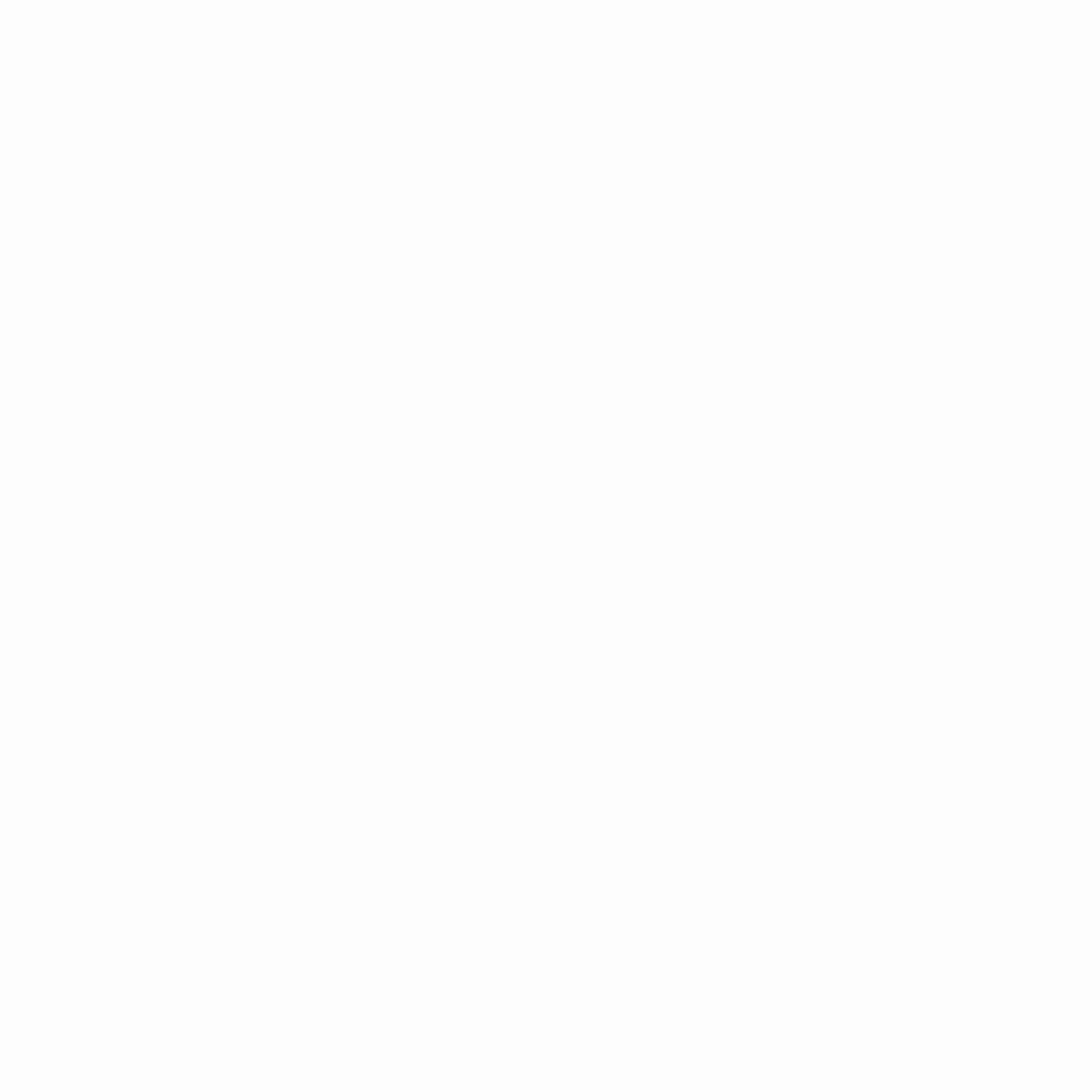La cámara de Isabel Coixet se desliza por los rostros como quien acaricia un daguerrotipo rescatado del olvido. En Elisa y Marcela, el blanco y negro no es solo una decisión estética: es la textura misma de la memoria, el grano de una época que convirtió el amor entre mujeres en acto de resistencia. La directora catalana nos devuelve a 1901, cuando dos maestras gallegas desafiaron las leyes de Dios y los hombres para convertirse en la primera pareja del mismo sexo en casarse legalmente en España. Pero esta no es una película sobre pioneras. Es un filme sobre la soledad feroz del deseo prohibido.
El relato de Elisa Sánchez Loriga y Marcela Gracia Ibeas trasciende la anécdota histórica para convertirse en meditación cinematográfica sobre los márgenes del amor. Coixet construye su narrativa como quien desentierra fósiles: con paciencia arqueológica, revelando capas de represión y transgresión que siguen vibrando más de un siglo después. La película no romantiza su historia; la desnuda hasta mostrar las cicatrices que deja vivir contra natura en un mundo diseñado para negarte.
Natalia de Molina y Greta Fernández habitan a estas mujeres con una intensidad que esquiva el melodrama. Sus cuerpos hablan lo que las palabras no pueden decir: el roce de dedos que se convierten en promesa, las miradas que duran un segundo de más y contienen décadas. Coixet entiende que el deseo lésbico ha sido históricamente invisible no por ausencia, sino por supervivencia. Sus protagonistas no declaman su amor; lo viven en los intersticios, en las pausas, en el lenguaje cifrado de quienes saben que ser descubiertas significa el ostracismo.
La representación sáfica que propone la directora rompe con los códigos habituales del cine comercial. Aquí no hay fetichización ni espectacularización del deseo entre mujeres. El erotismo emerge de la cotidianidad: preparar el té, corregir ejercicios, caminar por el campo gallego bajo la lluvia persistente. La sexualidad se construye desde la complicidad intelectual, el reconocimiento mutuo, la comprensión de que ambas cargan el mismo secreto como piedra en el pecho.
La decisión de Elisa de cortarse el cabello y asumir la identidad masculina de Mario no se presenta como travestismo performático, sino como estrategia de supervivencia. La película evita la tentación de juzgar esta “masculinización” desde perspectivas contemporáneas sobre identidad de género. En su lugar, muestra cómo el sistema patriarcal obliga a las mujeres a negociar constantemente con sus identidades para existir en espacios prohibidos.
La Galicia de principios del siglo XIX se convierte en personaje. Los paisajes brumosos, eternamente húmedos, reflejan el clima emocional de quienes viven el amor como territorio conquistado. La cinematografía de Jennifer Cox abraza la melancolía sin caer en el pintoresquismo. Cada plano compone un cuadro de ausencias: casas vacías, caminos que no llevan a ningún lado, horizontes que prometen libertad y ofrecen más soledad. Coixet llevaba una década preparando este proyecto, y desde el primer borrador del guión sabía que debía filmarse en blanco y negro. Rodó en las locaciones reales donde vivieron Elisa y Marcela, consciente de que esos lugares habían cambiado pero conservaban un eco del pasado.
La estructura narrativa avanza por elipsis, saltando años sin explicaciones. Comienza en Argentina, en 1925, donde una joven visitante llega a una casa remota para escuchar de boca de Marcela la historia que las llevó hasta allí. Esta fragmentación temporal no busca confundir sino replicar cómo funciona la memoria de los marginados: a retazos, con huecos que la historia oficial se encarga de crear. La película se niega a llenar estos vacíos con información; prefiere que la espectadora sienta el vértigo de lo perdido, de las vidas que transcurren en los márgenes de los archivos.
El montaje de Bernat Aragonés mantiene un ritmo pausado, casi contemplativo, que contrasta con la urgencia emocional de las protagonistas. Hay escenas de amor que se filman primero con cámara en mano, luego en cámara lenta, como si Coixet intentara capturar todos los ángulos de un momento que la historia intentó borrar. Algunos críticos han cuestionado este exceso estilístico, señalando que ciertas escenas rozan el ridículo. Otros reconocen la valentía del erotismo lésbico en pantalla, aunque advierten sobre el riesgo de convertir el amor prohibido en anuncio de perfume.
La directora catalana consigue algo extraordinario: hacer visible lo invisibilizado sin convertir la visibilidad en espectáculo. Sus protagonistas no son símbolos de liberación; son personas concretas enfrentadas a circunstancias límite que las obligan a elegir entre la conformidad y el exilio. El guion, coescrito con Narciso de Gabriel (historiador que investigó exhaustivamente la historia real), traza un círculo perfecto que responde todas las preguntas: ¿Se casaron para cubrir un embarazo? ¿Qué pasó con su hija Ana? ¿Qué fue de esa relación?
Esta claridad narrativa es simultáneamente virtud y limitación. Coixet nos coge de la mano para contarnos la historia sin dejar espacio para la ambigüedad. No hay cuestionamientos incómodos sobre identidad de género, no hay exploraciones profundas de la atracción entre mujeres. Todo fluye con una fluidez que puede resultar demasiado pulida, demasiado explicada. La película padece horror vacui: ese miedo a dejar el cuadro con vacíos o interpretaciones diferentes a la que la directora propone.
El final, que revela el destino de Elisa y Marcela en Argentina, evita las resoluciones melodramáticas pero tampoco ofrece clausura. La última pregunta que Ana, su hija abandonada, le hace a Marcela resuena más allá de la pantalla: ¿valió la pena? La película sugiere que toda revolución comienza en la intimidad, en la decisión cotidiana de no renunciar a uno mismo.