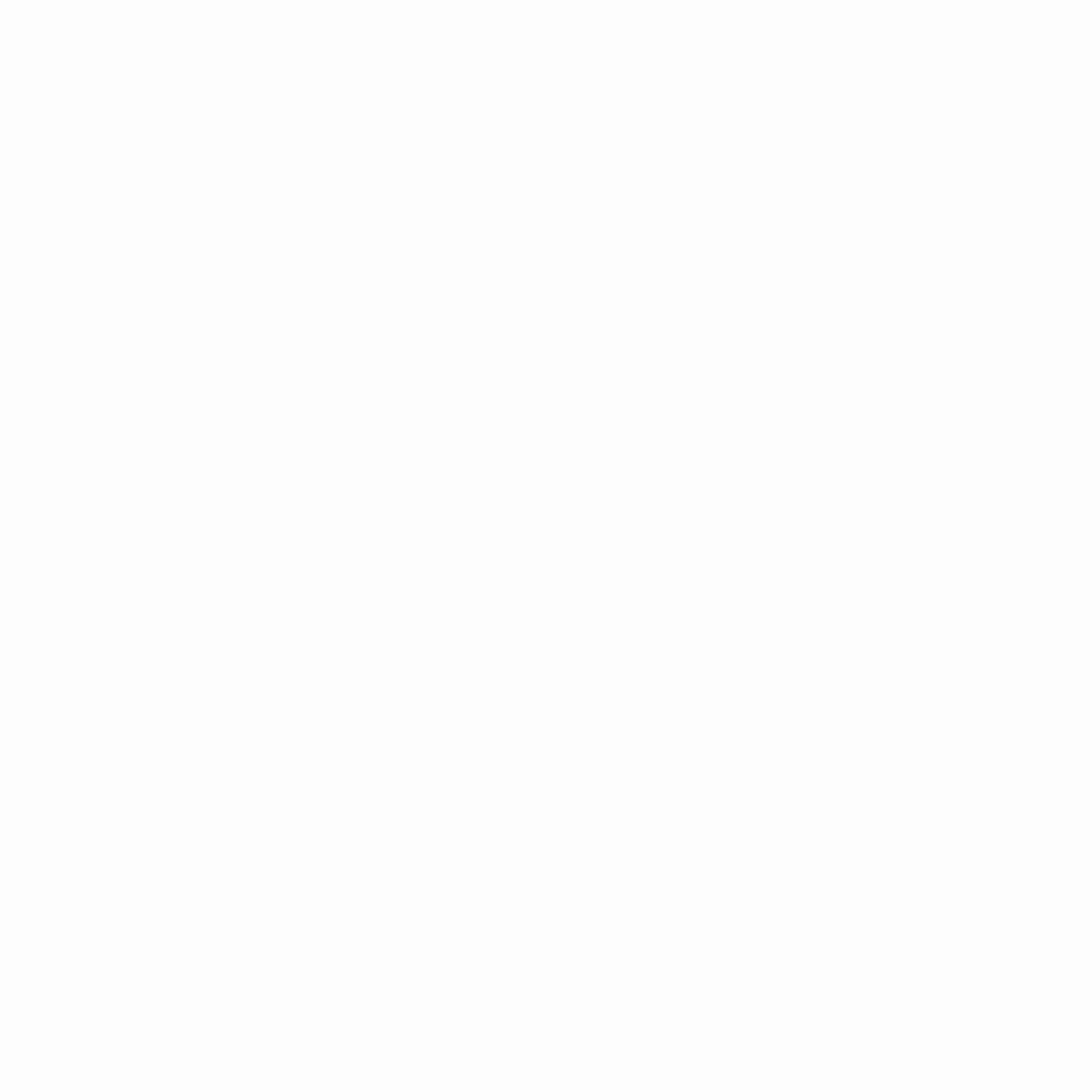Una mano morena traza círculos sobre el cristal empañado del coche. Al otro lado, Carmen observa la danza de sus propios dedos mientras Lola conduce por las calles polvorientas de un barrio que huele a tradición y clausura. Ese gesto aparentemente insignificante, contiene toda la rebeldía que Carmen y Lola (2018) despliega con la precisión de quien conoce íntimamente el territorio que pisa.
La ópera prima de Arantxa Echevarría no llega como forastera al universo gitano. La directora, criada en estos barrios, construye desde la autenticidad una película que rehúye tanto el folklorismo complaciente como la victimización paternalista. Su cámara se mueve con la naturalidad de quien pertenece, captando gestos y códigos que otras miradas habrían exotizado o malinterpretado.
Carmen, interpretada con una intensidad magnética por Rosy Rodríguez, vive encerrada en las expectativas familiares: matrimonio temprano, hijos, sumisión. Su encuentro con Lola (Zaira Romero en un debut luminoso) fractura esa trayectoria predeterminada. Lola vende flores en los semáforos, fuma porros y lleva el pelo corto como una declaración de guerra contra el mundo que las rodea. Cuando sus manos se rozan por primera vez, el plano detalle de Echevarría convierte ese contacto en un acto subversivo que trasciende lo sexual para volverse político.
La representación lésbica en Carmen y Lola esquiva las trampas habituales del cine queer mainstream. Aquí no hay coming out lacrimógenos ni madres comprensivas que abrazan la diversidad después de un monólogo explicativo. El romance de Carmen y Lola emerge orgánicamente, como una verdad corporal que encuentra su cauce a pesar (y precisamente por) la opresión que las circunda. Sus besos se hurtan en azoteas y rincones sombríos, pero nunca transmiten vergüenza. Al contrario: cada encuentro sexual pulsa con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota.
La fotografía de Pilar Sánchez Díaz baña cada plano en tonos ocres que evocan tanto la calidez del hogar como la asfixia del encierro. Los planos medios dominan la narrativa visual, creando una intimidad voyeurística que nos convierte en cómplices de esta relación clandestina. Cuando Carmen baila para su familia en una celebración nocturna, la cámara gira a su alrededor como si fuera el ojo de un huracán, sugiriendo el vértigo de una mujer que comienza a desconocer su propio cuerpo.
Echevarría maneja los conflictos familiares con una madurez narrativa que sorprende en una ópera prima. La madre de Carmen, encarnada por Moreno Borja, no es la típica villana homófoba del cine militante. Es una mujer que reproduce violencias que ella misma ha padecido, atrapada en estructuras patriarcales que la trascienden. Su dolor cuando descubre la relación de su hija contiene capas de comprensión que el guion sugiere pero nunca explicita.
La película encuentra su momento de mayor tensión dramatúrgica cuando Carmen debe elegir entre su deseo y su comunidad. Echevarría filma esta encrucijada sin subrayados melodramáticos, permitiendo que sean los cuerpos de las actrices quienes expresen la magnitud del desgarramiento. El plano final (que no revelaremos) condensa en una sola imagen toda la complejidad de amar en territorio hostil.
Si hay una limitación en la propuesta de Echevarría, esta radica quizás en cierta timidez formal. La directora opta por un realismo convencional que, aunque eficaz, podría haber encontrado en la experimentación visual un aliado para expresar la radicalidad de su propuesta narrativa.