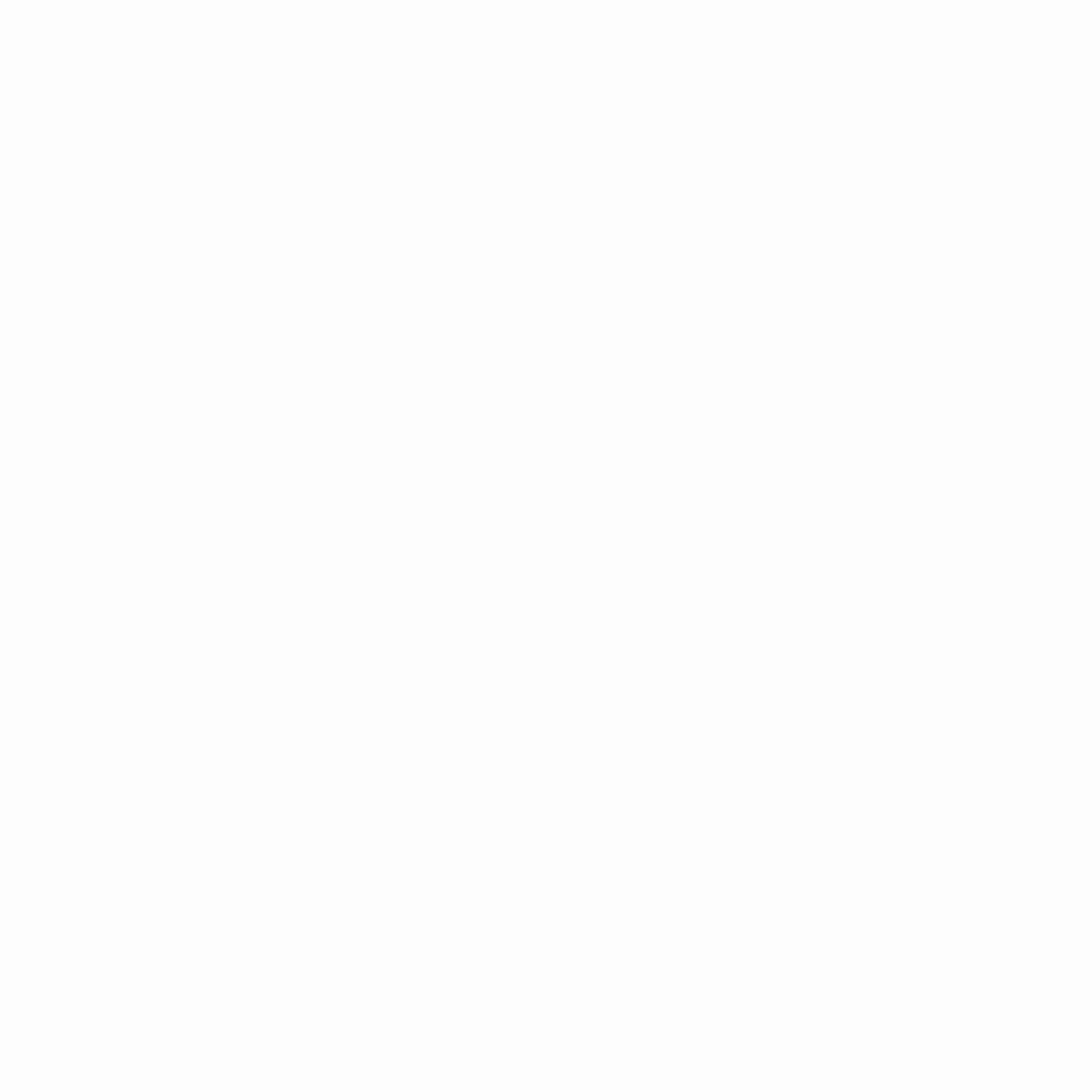La cámara se detiene en el rostro de María mientras observa a Susana danzar con una devoción que trasciende lo espiritual. El encuadre íntimo, casi voyeurista, captura ese momento de epifanía donde el deseo lésbico irrumpe en el espacio más improbable: un campamento cristiano de verano. En La llamada (2017), los Javis —Javier Ambrossi y Javier Calvo— construyen una fábula musical que desafía tanto las convenciones del género como los límites de la representación queer en el cine español.
Esta ópera prima surge de las cenizas del underground madrileño, donde la dupla creativa había forjado su reputación teatral con propuestas irreverentes que mezclaban referencias pop con crítica social. El salto al cine no supone una domesticación de su mirada: La llamada mantiene esa urgencia punk que caracteriza su trabajo, pero la canaliza hacia una narrativa más estructurada sin perder su capacidad de provocación.
La premisa es deliberadamente paradójica: María y Susana, dos adolescentes madrileñas, son enviadas por sus padres a un campamento cristiano donde se supone que encontrarán la redención espiritual. Lo que encuentran, en cambio, es el despertar de una sexualidad que el entorno religioso pretende suprimir. La película navega este territorio minado con una inteligencia narrativa que evita tanto la caricatura como la solemnidad, optando por un tono que oscila entre la comedia musical y el drama de iniciación.
Estéticamente, los directores construyen un universo visual que refleja la tensión central del filme. La paleta de colores evoluciona desde los tonos tierra y pasteles de la represión religiosa hacia una explosión cromática que acompaña la liberación sexual de las protagonistas. La puesta en escena abraza conscientemente el artificio: los números musicales no buscan el realismo sino la expresión emocional directa, heredando tanto del musical clásico hollywoodense como de la tradición camp europea.
Las actuaciones de Anna Castillo y Macarena García sostienen el peso dramático con una naturalidad que convence incluso en los momentos más estilizados. Castillo, en particular, logra hacer creíble la transformación de María desde la rebeldía adolescente hasta una madurez emocional que no renuncia a la transgresión. Su personaje encarna esa generación española que creció entre los vestigios del catolicismo conservador y las promesas de libertad de la democracia plena.
Donde La llamada alcanza su mayor potencia subversiva es en su tratamiento de la sexualidad lésbica. Los Javis evitan las trampas habituales del cine queer español: ni victimización lacrimógena ni exotización fetichista. El deseo entre María y Susana emerge como una fuerza genuinamente revolucionaria que no necesita justificación externa ni redención dramática. No hay escenas de “salida del armario” traumáticas ni finales trágicos que castiguen la transgresión sexual.
Esta decisión narrativa resulta especialmente significativa en el contexto del cine español contemporáneo, donde la representación lésbica había oscilado entre el melodrama victimista y la invisibilidad absoluta. La llamada propone un tercer camino: la normalización radical del deseo homosexual femenino como motor narrativo legítimo, sin necesidad de sublimarlo en metáforas o diluirlo en discursos políticamente correctos.
La banda sonora, compuesta por el dúo Vetusta Morla junto a los propios directores, funciona como vehículo emocional y político. Los números musicales no interrumpen la narración sino que la intensifican, creando momentos de comunión entre personajes y espectadoras que trascienden el realismo convencional. El tema central, interpretado por las protagonistas, se convierte en himno generacional: una declaración de independencia sexual y espiritual que resuena más allá de la pantalla.
Técnicamente, la película demuestra una madurez sorprendente para una ópera prima. La dirección de fotografía de Kiko de la Rica logra crear atmósferas diferenciadas que acompañan el arco emocional sin caer en la obviedad, mientras que el montaje mantiene un ritmo ágil que no sacrifica la profundidad psicológica de los personajes.
Sin embargo, La llamada no está exenta de limitaciones. Ciertos momentos del tercer acto recurren a resoluciones algo esquemáticas que simplifican conflictos previamente matizados con mayor sutileza. La crítica al conservadurismo religioso, aunque necesaria, ocasionalmente se vuelve demasiado literal, perdiendo parte de esa ambigüedad que enriquecía las secuencias iniciales.
La verdadera victoria de La llamada trasciende sus méritos cinematográficos individuales. Esta película marca el momento en que una generación de cineastas españoles se apropia del lenguaje audiovisual para contar historias queer sin pedir permiso ni disculpas. Los Javis no se conforman con la tolerancia: exigen celebración.
Al final, cuando las luces del campamento se apagan y las protagonistas emprenden su propio camino, queda flotando en el aire algo más que una historia de amor adolescente. La llamada logra crear un espacio de libertad donde el deseo lésbico no necesita explicaciones ni disculpas: simplemente existe, canta y transforma. En una época donde la representación queer sigue luchando por escapar de los ghettos temáticos, esta película demuestra que la revolución más efectiva puede llegar disfrazada de comedia musical.
Porque a veces, la llamada más poderosa no viene de arriba, sino desde el fondo de nosotras mismas.