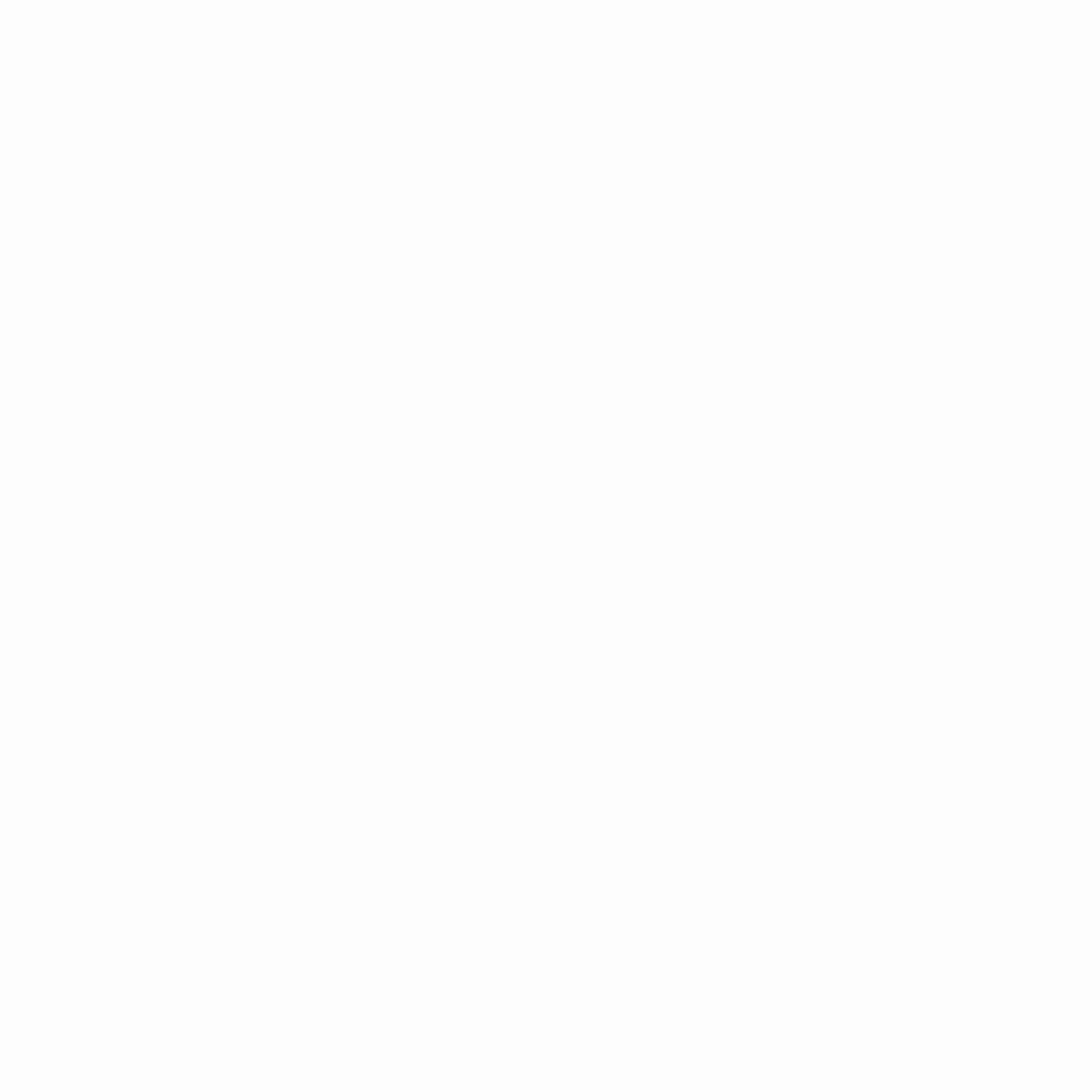Adèle cruza la calle en Lille y el cabello azul de una desconocida destella como relámpago en su visión periférica. Dura apenas un segundo, pero ese azul (eléctrico, imposible, magnético) la perseguirá durante días en fantasías que no comprende. Cuando finalmente la reencuentra en un bar lésbico, Emma interviene para protegerla de avances no deseados, mintiendo que son primas. Abdellatif Kechiche construye aquí una de las secuencias más honestas sobre el reconocimiento mutuo: dos mujeres mirándose por primera vez con la certeza de que algo fundamental acaba de cambiar.
La vida de Adèle (La Vie d’Adèle, 2013) llegó precedida por la controversia y consagrada por la Palma de Oro. Tres horas de metraje que siguen la evolución sentimental de una adolescente de 15 años desde su despertar sexual hasta la ruptura de su primera gran historia de amor. Pero reducir la película a un bildungsroman lésbico sería como describir Persona de Bergman como el retrato de dos mujeres que conversan.
Kechiche filma el cuerpo femenino con una honestidad brutal que incomoda tanto como seduce. Sus primeros planos se detienen en la boca de Adèle (esa boca siempre comiendo, siempre hablando, siempre besando) como quien estudia un territorio desconocido. La cámara no fetichiza; observa. No romantiza; registra. Cuando Adèle prueba por primera vez el sabor de Emma, el encuadre captura no solo el beso sino la transformación: el momento exacto en que una mujer se reconoce a sí misma.
Léa Seydoux construye una Emma magnética que trasciende el estereotipo de la artista bohemia. Su personaje navega entre la seguridad de quien ha encontrado su lugar en el mundo y la vulnerabilidad de quien ama sin reservas. Adèle Exarchopoulos, con apenas 19 años durante el rodaje, entrega una actuación de intensidad casi insoportable. Su Adèle es pura contradicción: tímida y voraz, ingenua y instintiva, frágil y devastadoramente real. Juntas construyen una química que va más allá de la atracción física para convertirse en dependencia emocional, en reconocimiento mutuo, en la certeza de que ciertos encuentros nos cambian para siempre.
El director tunecino filma las escenas de sexo con una duración y una frontalidad que dividieron a críticos y espectadores. Diez minutos en pantalla que requirieron diez días de filmación. Estas secuencias funcionan como cartografía íntima: mapas detallados de cómo se conocen dos cuerpos, de cómo el placer se convierte en lenguaje. Son momentos donde la narrativa se suspende para que la experiencia sensorial tome el control, donde el cine recupera su capacidad de mostrar lo indecible.
La paleta cromática de la película orbita alrededor del azul: el cabello de Emma en su primer encuentro, las paredes que las rodean, la referencia directa al período azul de Picasso. Cuando Adèle revela que el único pintor que conoce es Picasso (ese Picasso melancólico del azul como estado de ánimo) el detalle se vuelve profético. Kechiche usa el color como leitmotiv emocional, como marca de fuego. Y cuando años después Emma se quita el tinte azul del cabello, adoptando un estilo más conservador, entendemos que la pasión ha mutado en otra cosa. Pero para Adèle el azul permanece indeleble.
La puesta en escena privilegia los espacios íntimos sobre los públicos, los interiores sobre los exteriores, los rostros sobre los paisajes. Las largas secuencias de conversación (en la cama, en la mesa, en fiestas donde Adèle no comprende las referencias a Egon Schiele) permiten que las actrices habiten sus personajes sin interrupciones, que los silencios respiren, que las miradas digan lo que las palabras no pueden.
El tratamiento del tiempo desafía las convenciones narrativas del cine romántico. Kechiche no estructura la historia en actos sino en intensidades, en momentos de máxima temperatura emocional separados por elipsis que abarcan años. Adèle se convierte en profesora de primaria mientras Emma organiza fiestas para avanzar su carrera artística. Las diferencias de clase (evidentes en las escenas de cena con sus respectivas familias) y las brechas culturales se vuelven insalvables. Cuando Adèle, solitaria, tiene sexo con un colega masculino, la traición detona la ruptura inevitable.
Tres años después se reencuentran en un restaurante. Emma está ahora con Lise y tiene una hija. Adèle sigue profundamente enamorada; Emma ha aceptado una vida menos sexualmente satisfactoria pero más estable. En la exposición final, un desnudo de Adèle cuelga en la pared como testimonio de lo que fue. Adèle camina entre extraños que admiran su cuerpo pintado mientras Emma conversa con otros invitados. Es una de las escenas más dolorosas del cine contemporáneo: el momento en que comprendes que fuiste un capítulo hermoso en la vida de alguien, pero no su desenlace.
Sin embargo, el contexto de producción complica cualquier lectura triunfalista. Ambas actrices describieron el rodaje como “horrible”. Léa Seydoux declaró sentirse “como una prostituta” y afirmó que nunca volvería a trabajar con Kechiche. Las escenas de sexo no fueron coreografiadas; los golpes durante la secuencia de la pelea fueron reales. Julie Maroh, autora del cómic original, se sintió “asqueada” por las escenas sexuales, describiéndolas como pornografía heterosexual disfrazada, y señaló la ausencia de lesbianas en el equipo.
Este abismo entre el producto final y las condiciones de su creación abre debates necesarios sobre autoría y representación. ¿Puede un hombre narrar con autenticidad la experiencia lésbica? ¿A qué costo se produce la “autenticidad” cuando las actrices hablan de trauma? ¿Cómo reconciliamos la belleza de una obra con la violencia de su gestación?